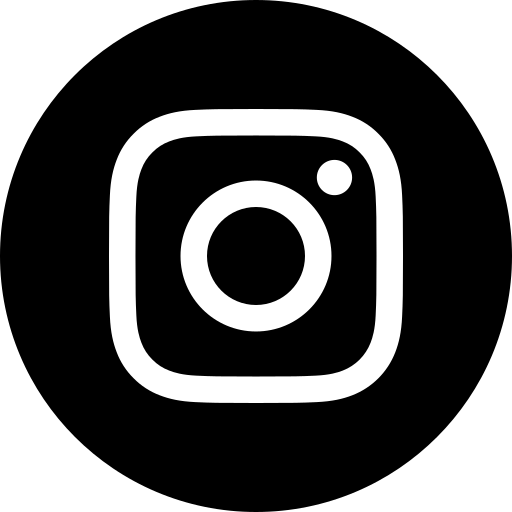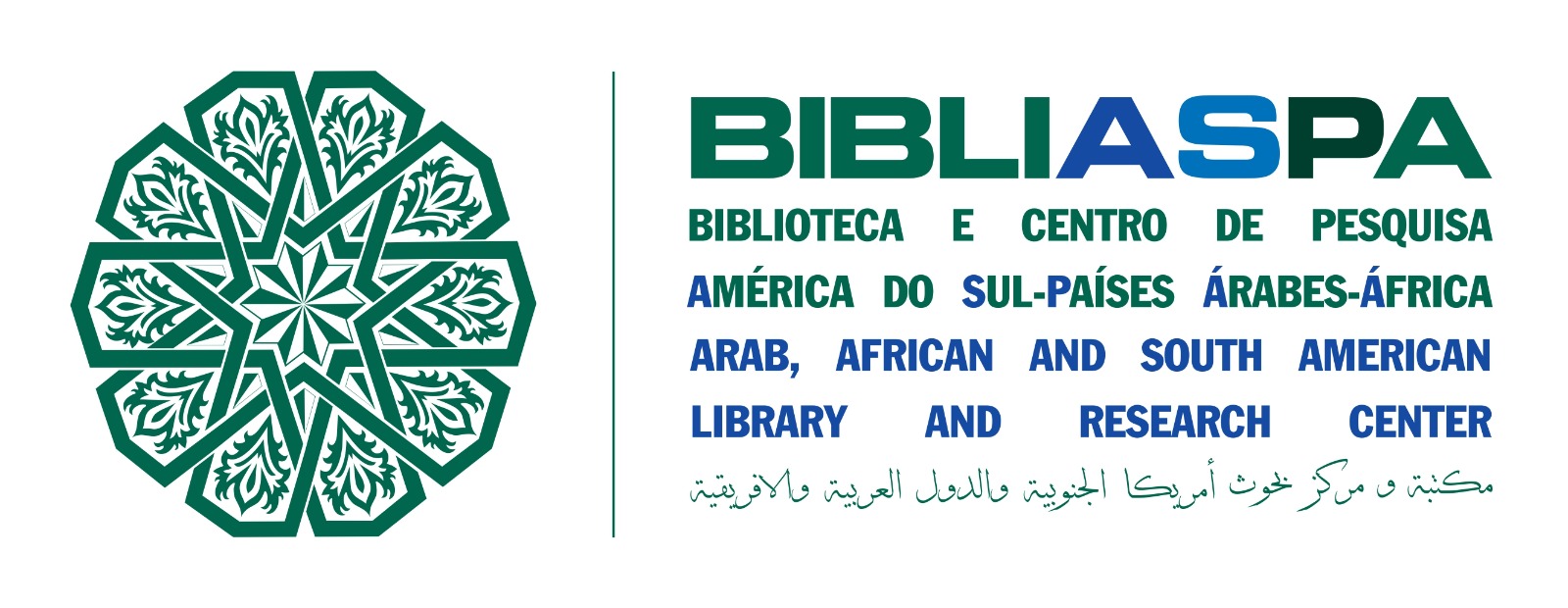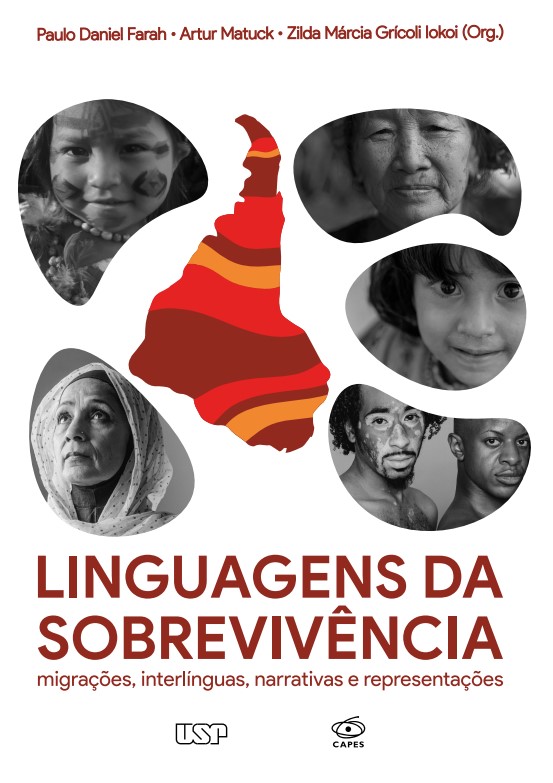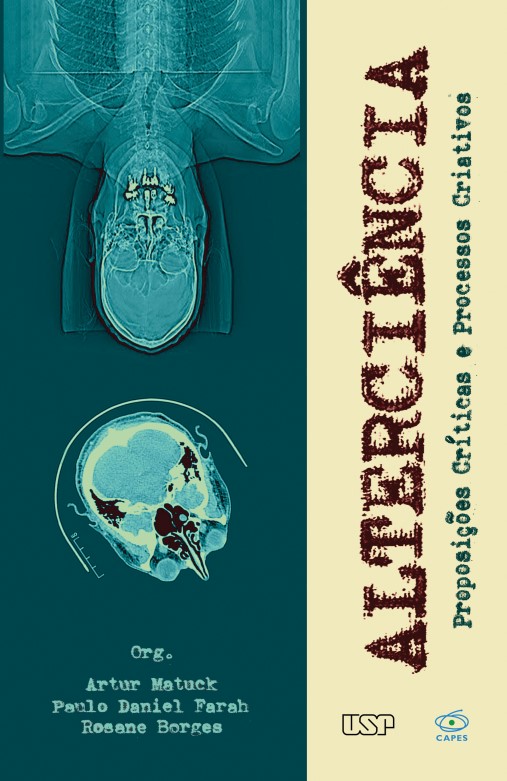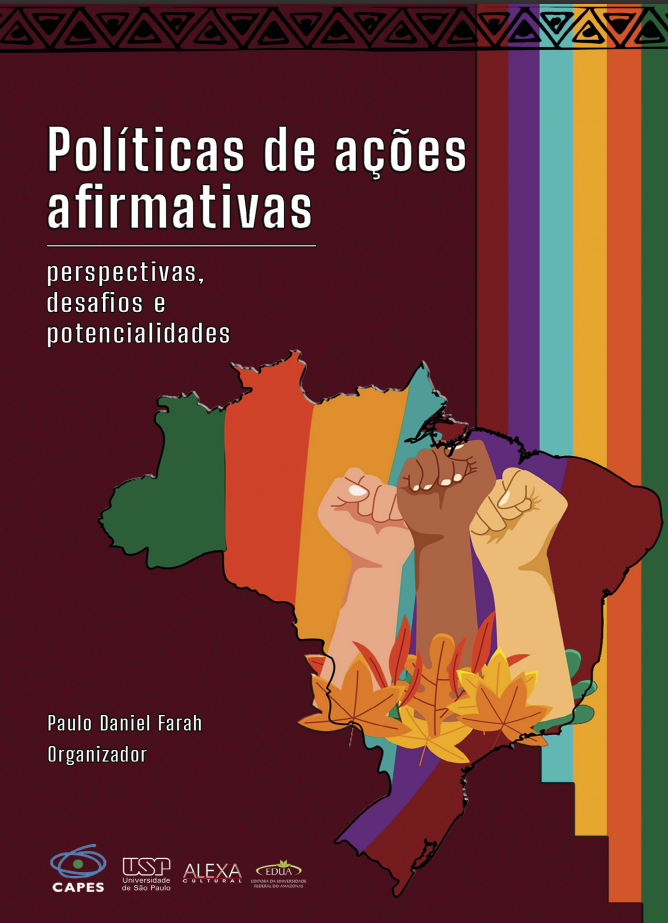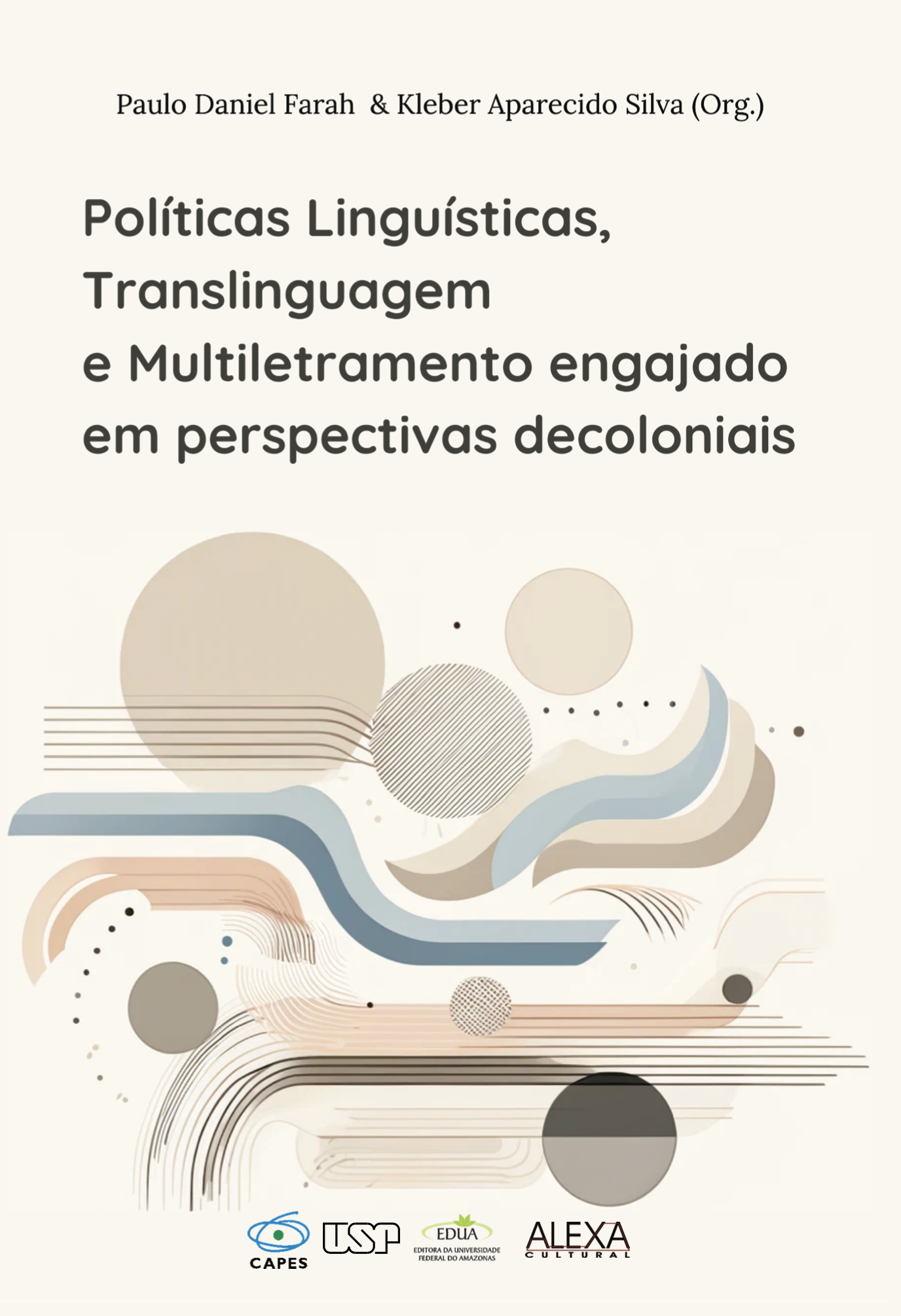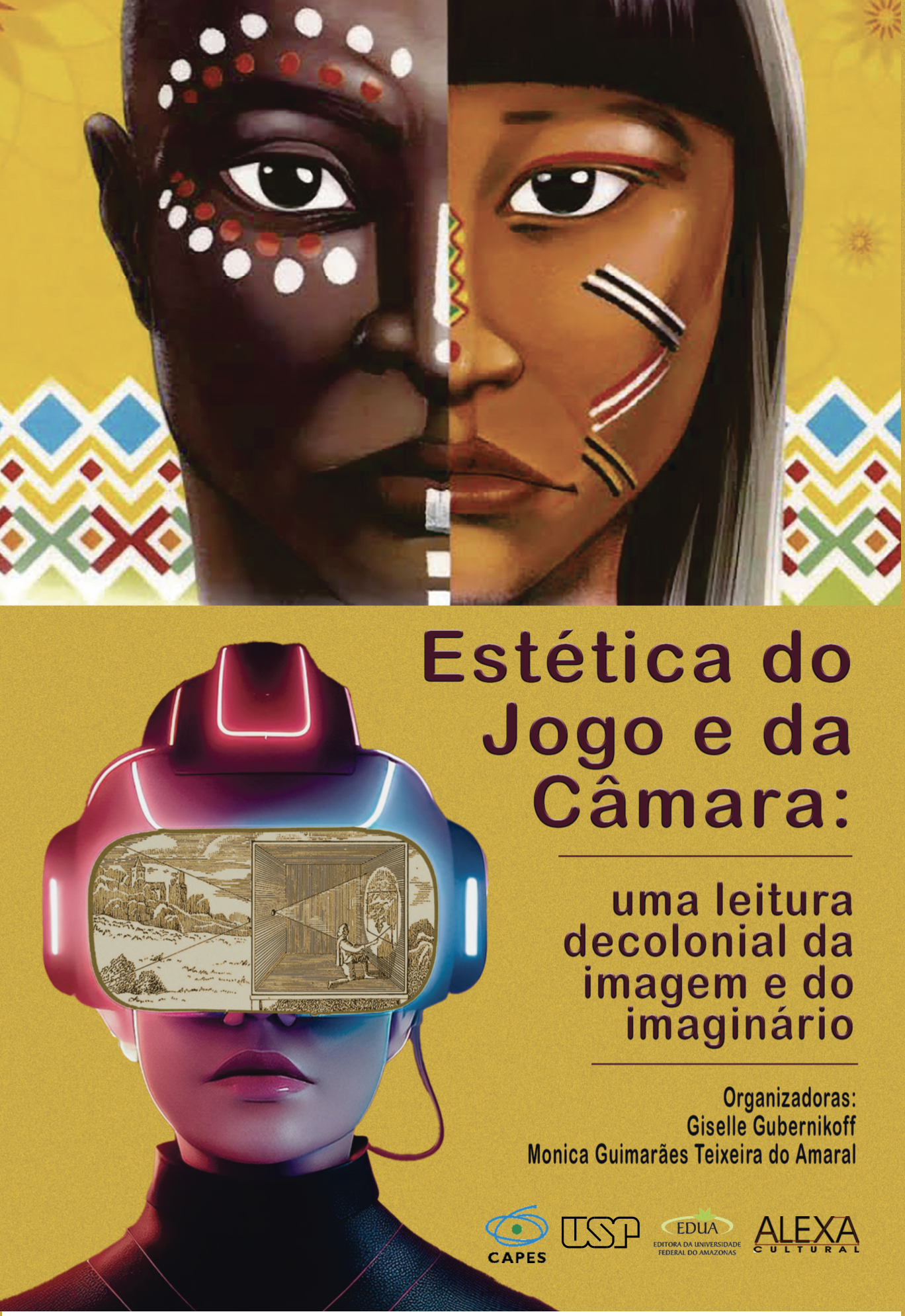Se parte del reconocimiento de la compleja trayectoria de las sociedades democráticas modernas, inseparable de la construcción de la sociedad industrial, la burocracia estatal y el conocimiento científico. Cualquier transformación significativa en esta organización social derivará e implicará cambios en el conocimiento. Así como los callejones sin salida sociales son también callejones sin salida del conocimiento, las luchas en torno a la construcción de jerarquías e instituciones sociales son choques sobre la interpretación de la interconexión de lo natural, lo social y lo psíquico. La supuesta legitimidad o ilegitimidad de las estructuras sociales deriva de formas de comprensión que hoy son construidas por vastos aparatos de producción de conocimiento e información.
Las universidades son corresponsables de considerar lo plural, lo insólito y las soluciones que surgen de las experiencias de todos los seres humanos en su relación con la naturaleza. La fuerza y la violencia que implican las relaciones sociales y políticas no son suficientes para mantener unidas a sociedades tan jerárquicas. ¿Cómo cambiar los estatutos cerrados del conocimiento científico, garantizándoles la frescura de experiencias desprovistas del aparato de poder, donde los niveles simbólicos reciben tanta atención por parte de los científicos como los experimentos matricializados por las tecnologías modernas? ¿Cómo podemos garantizar enfoques interdisciplinarios que reconozcan diferentes formas de producción de conocimiento, incorporando conocimientos históricamente excluidos o marginados? Observamos que esta trayectoria es diferente cuando consideramos las diferentes sociedades colonizadoras y las sociedades que fueron colonizadas a través de la navegación europea.
Comprender algunas de las resonancias de esta trayectoria para el caso brasileño es uno de los objetivos de este Programa y puede ser útil para comprender las singularidades del significado de colonización y exclusión para los colonizados. Así, uno de los fundamentos epistemológicos del Programa radica en la necesidad de cambios en los modos de producción de conocimiento, ya que, con el advenimiento de la ciencia moderna, se estableció un proceso radical de separación entre la experiencia vivida y las formas científicas de concebir los sujetos. . y cosas. Esta separación se hizo a partir de representaciones de sectores que atribuían dominio sobre la comprensión de la naturaleza y las relaciones sociales, en detrimento de conocimientos ignorados o no considerados por los científicos. En cierto modo, la hegemonía de un saber, muchas veces más arrogante que superior, que emerge con las transformaciones sociales producidas a raíz del colonialismo desde el siglo XVI. Esta hegemonía, cuyos fundamentos políticos se basaban en una concepción limitada de la democracia, provocó una separación abismal entre los pueblos y las culturas del Norte y del Sur. A menudo, las relaciones entre esos pueblos estaban permeadas por la ignorancia mutua, la indiferencia, los prejuicios, la agresión y la violencia.
En la modernidad se produjeron cambios profundos en las relaciones entre las estructuras de poder y los diferentes sujetos sociales. Era necesario abrir espacios para reclamos diferenciados y distribuir porciones de poder a quienes no tenían representación. Por ello, la separación entre quienes podían reclamar y quienes tenían prohibido este acto generó enfrentamientos que acabaron con el Antiguo Régimen. De una aspiración revolucionaria, en el siglo XX, la democracia pasó a ser un eslogan universalmente adoptado, pero vacío de contenido (Wallerstein, 2001). El vínculo entre la trayectoria democrática y la construcción de conocimiento dentro de este paradigma transformó gradualmente este dilema histórico en un problema epistemológico, ya que el vaciamiento de la democracia condicionó el papel y el lugar del conocimiento y las formas de su producción durante el último siglo.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, dos debates involucraron a los más diferentes grupos de académicos: el deseo de democracia y la búsqueda de su viabilidad universal. La variación en la práctica democrática fue vista con mayor interés en el período posterior a la Guerra Fría, especialmente debido a la superación de adjetivos populares o liberales. Como resultado del proceso de globalización, las prácticas de democracia local y sus variaciones en el ámbito de los Estados Nacionales emergieron con mayor claridad, permitiendo recuperar tradiciones participativas, como ocurrió en algunos niveles en Brasil (presupuesto participativo en Porto Alegre), en India (apertura a la participación de las castas en el proceso político) y en Bolivia (estructuración del Estado multiétnico).
A la luz de este proceso, se observa una triple crisis en el conocimiento sobre la democracia: su viabilidad universal (Moore, 1966); su existencia en una única forma homogénea (Schumpeter, 1942) y su variación dentro de los estados nacionales, basada en la recuperación de tradiciones y conocimientos despreciados por la hegemonía del conocimiento dominante (Anderson, 1991). De esta última reflexión surge la necesidad de ampliar las investigaciones sobre conocimientos específicos generados tanto en diferentes lugares como en diversas áreas del conocimiento, fenómeno vigente en la antropología, el psicoanálisis, la historia y los estudios literarios. En Derecho (Bobbio, 1986) y en Filosofía, el debate se hizo explícito especialmente con los aportes de Lefort, (1986); Castoriadis, (1986); Habermas, (1995) para los países del Norte y Lechner, (1988); Borón, (1994) y Nun, (2000) para los países del Sur, estos estudios, sin embargo, mantuvieron la misma modalidad que procedimientos anteriores, reafirmando las concepciones sustantivas de la razón, no reconociendo así la pluralidad de los humanos y sus conocimientos. El desafío que se plantea actualmente es superar la idea de bien común mantenida en estos estudios y crear una gramática cultural y social más allá de la comprensión de la innovación social, vinculada a la innovación institucional, es decir, de una nueva institucionalidad para la democracia que no siguen limitándose únicamente a las instituciones estatales.
Por lo tanto, este Programa de Postgrado reúne a académicos que estén dispuestos a investigar las experiencias resultantes de estos análisis críticos y abrir un amplio campo de escuchas y registros articulados en la tríada de lo vivido: un inventario de nuevos conocimientos singulares, otra dimensión para la ciencia y un saber dialogar con diferentes hábitos. La metodología hunde sus raíces en el encuentro entre oralidades que se abren a nuevos registros y formulaciones de significados, a saberes provenientes de relaciones democráticas y participativas, donde los conocimientos interactúan en nuevos lenguajes apuntando a una epistemología de los múltiples significados de la cultura como política. experiencia que expande y comparte poderes: una ecología del conocimiento entendida como la inseparabilidad entre lo vivido y el conocimiento que interconecta diferentes tiempos y espacios y que permite el análisis de fenómenos culturales integrados en el ecosistema que regula y protege la vida, identificando la inmensa gama de experiencias hasta ahora ignoradas por la separación entre el conocimiento científico y los múltiples conocimientos existentes en el planeta.